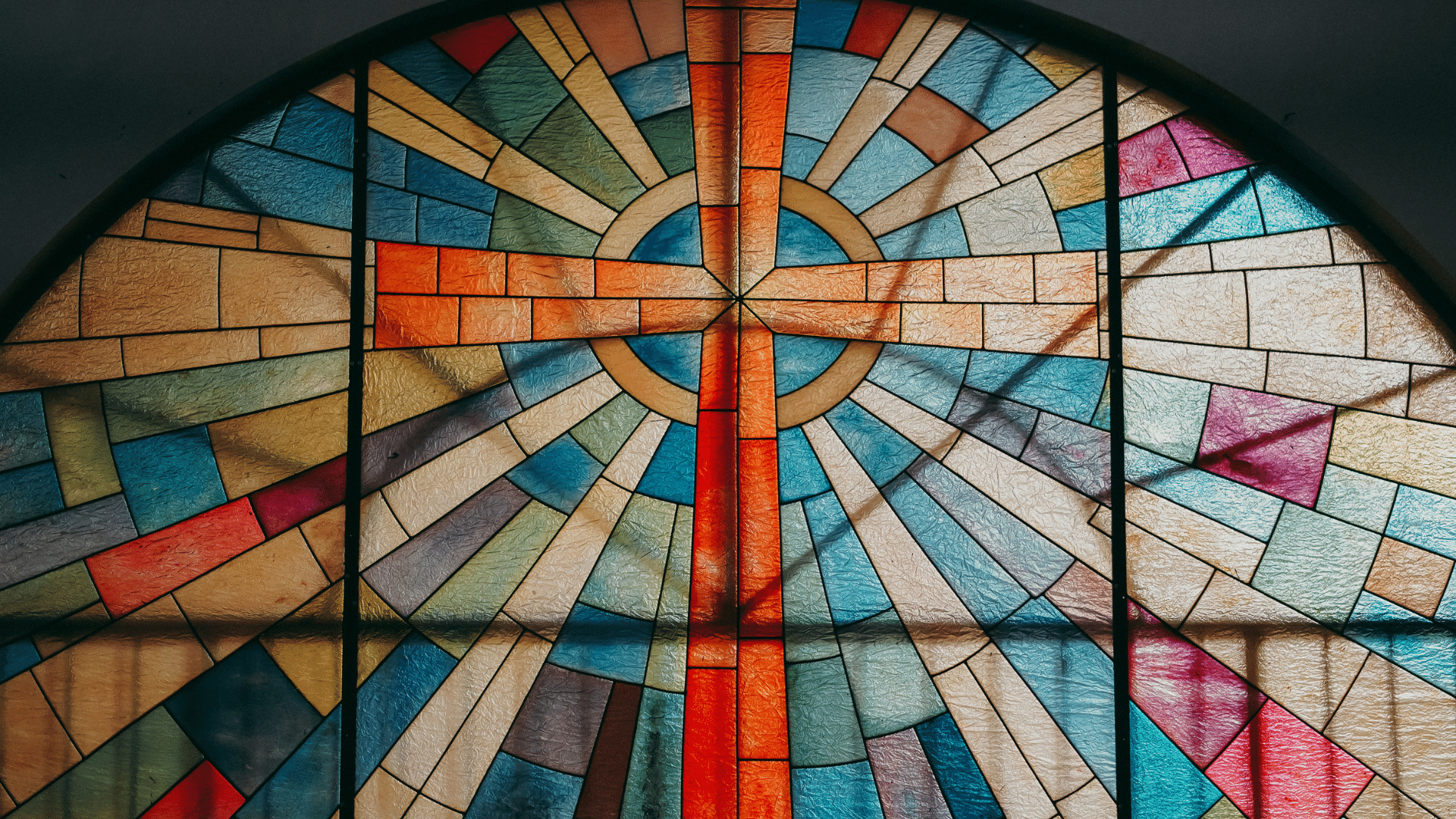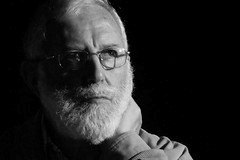
Artículo del sacerdote Pedro Trigo, s.j., sobre El Caracazo, presentado en el foro conmemorativo a 20 años del suceso.
Para hacernos cargo de cómo se vivió e interpretó la semana que comenzó el 27 de febrero de 1989, tenemos que referirnos a la situación previa, al desarrollo de los acontecimientos y a lo que ellos desencadenaron a corto, mediano y largo plazo.
SITUACIÓN PREVIA
La situación previa estaba caracterizada, sobre todo, por el abandono del pueblo por parte del Estado, de los partidos políticos y más todavía por parte de la empresa privada, que, cuando fue evidente que el petróleo no daba para favorecer a todos los sectores sin sacrificios fuertes de ninguno, no estuvo dispuesta a hacer ningún sacrificio y presionó para que todo el peso recayera sobre el pueblo. Éste notó, ante todo, el deterioro galopante de los servicios básicos y del empleo y por fin vino el declive del poder adquisitivo, que comenzó a bajar en 1979 y siguió bajando sostenidamente. Hasta ese momento todos los sectores habían caminado en la misma dirección ascendente. Desde entonces empezaron a caminar en direcciones opuestas.
Extracto de la presentación de Pedro Trigo sj
en el foro «El Caracazo, a 20 años
El modelo de sustitución de importaciones daba señales inequívocas de estar
agotándose y ni el gobierno ni la empresa privada enfrentaron la situación con
realismo y teniendo en vistas al conjunto para proponer soluciones
estructurales, es decir para obrar una reconversión empresarial con vistas a la
competitividad en la mundialización que se imponía, colaborando el gobierno con
aquellas empresas que se reestructuraran productivamente, sobre todo aquellas
que tenían ventajas comparativas. En vez de eso, muchas empresas dejaron de
serlo, abandonando el camino de la productividad y viviendo del diferencial
cambiario y haciendo grandes negocios con él.
Luis Herrera, que había asumido la presidencia asentando que recibía un país
hipotecado y que se encaminaba hacia la profundización de la democracia, en
realidad no gobernó y se limitó a ser Presidente, es decir a las funciones
representativas, dejando la administración sin control en manos de la
burocracia. Al menos fue un buen presidente, ya que no fue un jefe de gobierno.
Pero Lusinchi, además de deshonrar a la presidencia con su conducta, convenció
al país de que no teníamos necesidad de hacer grandes sacrificios, precisamente
en el momento en que era perentorio hacerlos con un proyecto de saneamiento y
enrumbamiento del Estado y la sociedad. Por eso ganó Carlos Andrés, que
prometió bonanza sin sacrificios.
Pero, cuando todavía estaban frescas las ceremonias faraónicas de lo que
parecía su entronización, prevalido de lo que creía su liderazgo indiscutible,
decretó de un plumazo el fin de las subvenciones y de los controles de precios
y salarios y la apertura del país a la competencia mundial, sin tomar en cuenta
que mucho de lo que iba a entrar estaba subvencionado, sin ningún tipo de
gradualismo, para que las empresas que quisieran y pudieran se adaptaran y
resistieran y sin ninguna compensación a la gente popular.
El resultado fue el paso durante esa década de muchísimas empresas a manos no
venezolanas y el paso a la condición de rentistas de no pocos venezolanos con
recursos, y en lo inmediato lo que se percibió como inminente estampida de
precios. En vistas a ella, desaparecieron productos básicos para reetiquetarlos
y el pueblo se encontró sin productos básicos, sin recursos para comprarlos y
sobre todo sin esperanza. Se sintió, no sólo abandonado por todos sino burlado
por el Presidente. El cambio de escenario fue demasiado brusco y deprimente. La
gente se sintió con el agua al cuello y desesperada.
Al sentir que se ahogaba y que no tenía ningún interlocutor, reventó.
EL DESARROLLO DE LA SEMANA
En el curso de esa semana podemos distinguir tres momentos.
Ante todo el estampido. Fue espontáneo. Un contagio de masas. La gente saqueó
buscando, víveres de primera necesidad. Luego, al percibir que estaba viviendo
una ocasión única, que nada tenía que ver con las normas de la cotidianidad y
que no podía durar mucho, llevaron a sus casas bienes ansiados que estaban
fuera de su poder adquisitivo: camas, colchones, enseres de casa… Finalmente,
agarraron lo que les apetecía, desde perniles y jamones a whisky, pasando por
equipos de sonido. Esa noche se decían a sí mismos que estaban saqueando. Que
no era robo. Que robar era agarrar para vender.
Si a la mañana siguiente de esa noche interminable, mágica para unos y de miedo
y desolación para los dueños, se hubiera sacado el ejército y el ejército se
hubiera limitado a poner orden, custodiando drásticamente la propiedad, el 27
de febrero habría quedado para la historia venezolana como una advertencia
seria, dirigida a los propietarios y sobre todo al Estado y a los partidos y en
general a la sociedad, de que no se puede desconocer y sacrificar al pueblo.
El mismo pueblo estaba fuera de sí, entusiasmado y asustado por lo que había
hecho, que, vuelto a la normalidad, no comprendía cómo había sido capaz de
hacerlo y no lo haría de ningún modo, no sólo porque no era objetivamente
posible sino porque en la normalidad le parecía un acto repudiable. Pero no se
arrepintió de lo hecho porque le parecía que había sido algo absolutamente
excepcional. Naturalmente que no todo el pueblo ni tal vez la mayoría se
adhirió a este contagio de masas: bastante gente pobre continuó en la
normalidad y no robó. Pero el que lo hizo, tuvo la sensación de que estaba
haciendo algo único que no podía ser juzgado con los criterios de todos los
días.
Por eso, insistimos, que si el día 28 el ejército se hubiera limitado a poner
orden, la fecha evocaría un acontecimiento excepcional y muy significativo,
digno de ser tomado en cuenta para hacer las rectificaciones indispensables.
Significaba la irrupción del pueblo, que no se sentía representado ni tomado en
cuenta por ningún actor social y que, tras tantos años de mediatización,
carecía de organizaciones propias. Por eso se expresó del único modo como pudo
hacerlo, tomando en cuenta que no había ningún cauce. Fue bueno que se
expresara. Ese estampido fue hacer saber a los demás que existía. Y que tenía
derecho a ser considerado como un actor social. Que debían tomarlo en cuenta
como un actor social indispensable, insustituible, de primera magnitud.
Pero no fue así. El día 28 no pasó nada y por eso, ahí sí que se produjeron
robos en cadena totalmente repudiables, porque entonces no se podía invocar el
fenómeno de contagio de masas. No sólo eso, también robó gente que no tenía
necesidad sino que se aprovechó del momento de desconcierto e impunidad. Ésta
fue la segunda fase.
El tercer momento fue cuando el gobierno reaccionó, que fue tarde y de un modo
totalmente desproporcionado. O, peor aún, reaccionó con otro objetivo que el de
restablecer el orden: lo que se propuso y logró fue que el pueblo se grabara a
sangre y fuego que lo absoluto era no la democracia, ni siquiera la vida de la
gente; que el absoluto, al que todo debía subordinarse, era el orden
establecido. Eso lo lograron de dos modos: masacrando a la gente con un alarde
de disparos y descargas comparable al de una tremenda batalla, y entrando casa
por casa, armados hasta los dientes, no desarmados (como la gente había entrado
en los negocios), para llevarse no sólo lo que habían saqueado sino incluso lo
que habían comprado y no podían justificar con la factura. Fueron días de
espanto, sobre los que muchas familias no quieren ni pueden aún hablar. El
trauma fue tan grande que cientos de soldados, humanamente destrozados,
tuvieron que sufrir tratamiento siquiátrico.
EFECTO DE LOS ACONTECIMIENTOS
Por eso el efecto de esa semana fue doble: para el pueblo, el trauma
dolorosísimo de comprender que la desesperanza y el sentir que no podían vivir
en ese abandono, que fue lo que dio origen a la noche del 27, no sólo estaban
justificados sino que la realidad era mucho peor aún: supieron que ellos iban a
ser sacrificados sin ninguna contemplación para que siguiera ese orden, que los
excluía.
Pero, paradójicamente, en el momento en que el pueblo experimentaba que estaba
siendo llevado al matadero, los propietarios y la gente que se tenía a sí misma
como gente bien, experimentaba el miedo ante el desborde popular y a través de
esa posibilidad llegaban a percibir la realidad de injusticia reinante, que
tenía que revertirse, si querían aspirar a una estabilidad razonable y más aún
a una vida realmente civilizada y digna. Se sintieron culpables de lo que había
pasado y comenzaron a reconocerlo públicamente y a prometer rectificación.
En ese mismo momento líderes de viejos partidos de izquierda y líderes de
barrio, ambos sin verdaderas organizaciones de masas ni objetivos claros,
sufrieron el espejismo de que estábamos en una situación prerrevolucionaria en
la sería posible incluso tomar el poder. No comprendieron que el contagio de
masas de la noche del 27 había sido un acontecimiento totalmente excepcional y
no disponible, y se aprestaron a hacer juntas y preparativos para la acción
decisiva. Sobre todo los líderes de barrio, en vez de aprovechar la coyuntura
para organizar mínimamente a sus zonas de influencia, salieron del barrio
sintiéndose representantes de lo que no existía y reuniéndose con otros que
también creían tener un poder y una clarividencia, que no poseían.
Por su parte la burguesía compungida y asustada, al ver que no pasaba nada, que
los barrios no se desbordaban sobre la ciudad, fueron olvidando sus vagos
propósitos de rectificación y siguieron en lo que estaban: aprovechando la
ocasión a costa del pueblo.
En conclusión, los movimientos “revolucionarios” se fueron apagando y los de
arriba siguieron dando la espalda a la gente popular. Los partidos no
aprendieron absolutamente nada y se hundieron ominosamente.
Lo que quedó es la convicción de muchísima gente popular de que nada tenían que
esperar de los partidos ni de la democracia ni del Estado ni, menos aún, de sus
conciudadanos ricos. La desesperanza previa al 27 se espesó: la noche se hizo
total. Sin ninguna estrella. Y lo malo es que esa percepción era certera.
También quedó la convicción de un grupo de militares, tal vez de la mayoría, de
que no volverían a empuñar las armas para masacrar a su propio pueblo. Y un
grupo de oficiales comenzó a sesionar con miras a un golpe de Estado.
Tal vez pesó también esta semana en la convicción, que se abrió paso en la
década de los noventa, de que había que profundizar la democracia con la
descentralización, de manera que, ya que no servían los partidos, al menos los
liderazgos regionales y locales, implicados vitalmente en sus regiones y en sus
poblaciones, podrían ir poniendo las bases de una nueva arquitectura del poder.
También influyó esta semana en multitud de personas y grupos que, percibiendo
el clamor de los barrios, tomaron contacto con ellos a través de multitud de
iniciativas, desde grupos culturales y deportivos hasta organizaciones
motorizadas por instituciones religiosas y dedicadas a labores promocionales,
organizativas y de desarrollo de la subjetualidad popular.
Entre estas personas y grupos hubo quienes comprendieron o quienes se
reafirmaron con absoluta determinación en la imperiosa necesidad de apostar por
la creación y consolidación de organizaciones de base, organizaciones altamente
personalizadas y no mediatizadas por el Estado ni por ninguna otra institución.
Más aún, organizaciones que crezcan tanto que lleguen a estar en condiciones de
actuar en sinergia con profesionales altamente cualificados y con organismos
del Estado, no ya como clientes sino como socios. Este empoderamiento del
pueblo desde sus propias organizaciones empezó a cumplirse realmente en el
primer año del gobierno actual con la política de consorcios que en tan sólo un
año logró constituir nada menos que 180, con el objetivo de la rehabilitación
integral de los barrios desde empresas constituidas por sus pobladores en
sinergia con profesionales altamente cualificados que estaban ganados para esta
perspectiva y con los órganos competentes del Estado. Lamentablemente el
Presidente entendió que el auge de organizaciones auténticamente de base
limitaba su poder y cambió de política.
Quedó también, para el estudio, el fenómeno en sí del contagio de masas, que
dotó a muchísimas personas de unas energías que claramente no tenían como
individuos y que creó un ambiente que nada tenía que ver con la cotidianidad,
en el que regían otras normas que las usuales.
Pero los de arriba y los partidos, por lo que se ha visto, no asimilaron nada
de ese acontecimiento tan excepcional. El bienestar, cuando no es de toda la
humanidad sino de un grupo privilegiado, anestesia. Es la mayor droga posible,
que lleva a vivir en una sabrosa irrealidad y resta voluntad para salir a la
realidad. En ese problema anda tanto la burguesía de la modernidad como la
boliburguesía.
Si algo debería haber quedado claro de esa semana es que la vida humana es
absoluta, cosa que no es la propiedad, que sin embargo tiene sus derechos, que
deben ser respetados. Pero la mayor contradicción del Presidente es que,
habiéndose movilizado en contra de la masacre, de la que fue agente el
ejército, avale con su silencio cómplice y su inacción la mayor masacre de
nuestra historia, que se está produciendo diariamente entre adolescentes y
jóvenes varones de nuestros barrios. Como ocurrió en los días posteriores al 27
de febrero de 1989.
Quisiera esbozar la hipótesis de que en estos años se está viviendo el
equivalente al contagio de masas de la noche del 27 de febrero. Sobre todo
después del paro patronal y más aún de la involución por agotamiento de las
misiones, concebidas como operativos. El Presidente mediante una circunlocución
continua y entusiasmadora con el pueblo, acompañada de intermitentes subsidios,
ha logrado que un contingente importante del pueblo viva con la euforia de que
ahora mandan ellos, de que el gobierno es suyo, de que ha llegado por fin su
hora. Y por eso inviste signos como señas de identidad, sobre todo la
fotografía del Presidente y su nombre como iconos, habla en voz alta en los
espacios públicos sentidos como suyos, a veces en tono fervoroso y otras
retador, se moviliza, se reúne y vota fielmente. Lo comparamos al contagio de
masas de la noche del 27 porque en ambos casos queda abolida la cotidianidad,
se vive como en un encantamiento, se actúa en cierto modo fuera de la realidad.
Porque en ambos casos se actúa como miembros de conjuntos, no como sujetos
conscientes y responsables. Porque por más que ocupen el espacio público como
vencedores, no han avanzado un ápice en capacitación y asunción de empleos
productivos, mucho menos en la creación de empresas solvente. Tampoco se ha
avanzado en una genuina politización. Sí hubo un avance notable en los primeros
años. Pero la ideologización ha desplazado a lo analítico y a las acciones
concretas de trasformación de la realidad.
Como en el caso del caracazo el contagio de masas no se dio en todos los
pobladores de barrios, ni siquiera en la mayoría, porque muchos, desde una
genuina personalización no aceptaron esa abolición de la propia personalidad
para actuar como masa, tampoco ahora extendemos este análisis a todos los que
en el pueblo apoyan al presidente, pero sí a un sector numeroso y muy visible.
23/03/2009