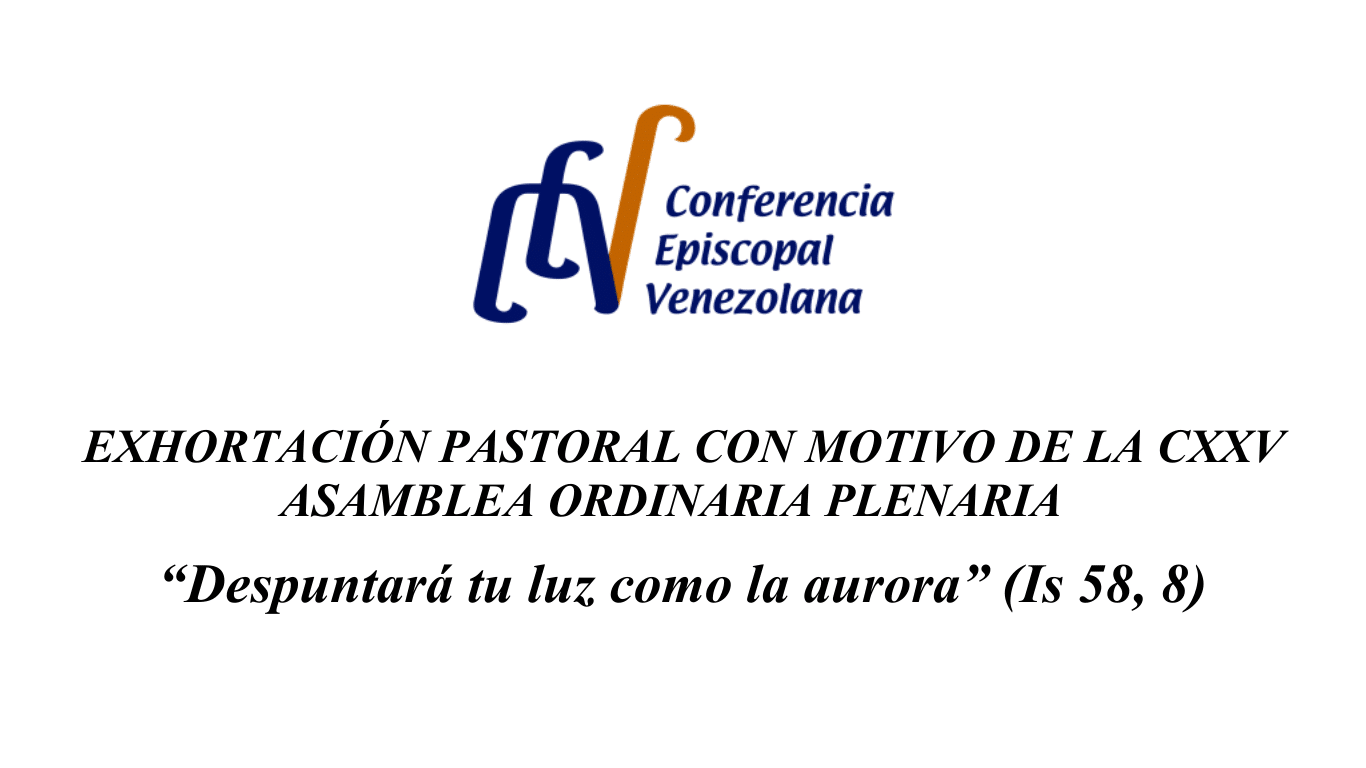Texto de Luis Fuenmayor Toro sobre las universidades venezolanas y su conflictividad reciente.

En los últimos meses, 18 universidades venezolanas, las autónomas entre ellas, han protagonizado una huelga de profesores y estudiantes, consecuencia de la lucha constante de las universidades con los distintos gobiernos, sobre el financiamiento cabal de sus actividades, los sueldos de sus docentes y trabajadores, los requerimientos estudiantiles, su eficiencia administrativa y el control del gasto universitario.Ésta ha sido la historia desde que se desató la crisis económica de los ochenta, que redujo drásticamente los ingresos del país y la capacidad de cumplir sus obligaciones. Durante el conflicto, la autonomía universitaria ha sido de nuevo cuestionada, mostrando la eterna aspiración del Estado de controlar las instituciones académicas y la lucha de éstas por ejercer libremente sus funciones sin intromisiones.
En la Venezuela polarizada actual, el conflicto tiene un ingrediente particular importante, propio de estos 14 años de gobierno, que es la dificultad de deslindarse del resto de la conflictividad política, para poder analizarlo en su justa dimensión y evitar las distorsiones creadas por los prejuicios de la política cotidiana. Para el gobierno, toda protesta: estudiantil, sindical, gremial, comunitaria e institucional, es sentida y calificada como desestabilizadora y de causas distintas de las aducidas por sus actores, quienes pasan a ser de inmediato enemigos del pueblo y de la patria o marionetas de los partidos políticos opositores financiados por el imperialismo. A esto se suma el oportunismo de la oposición, que trata de capitalizar los reclamos a pesar que, cuando fueron gobierno, actuaron en la misma forma del gobierno actual. Además, ciertas autoridades universitarias utilizan las acciones reivindicativas en su afán opositor al gobierno nacional.
Trato gubernamental a la universidad venezolana Los gobiernos bipartidistas del pasado cuestionaban que las universidades no estaban al servicio del desarrollo nacional, que eran un Estado dentro del Estado y que no administraban transparente y eficientemente los recursos otorgados. Estos reclamos llevaron al hostigamiento constante de las instituciones, a su allanamiento militar y cierre, a la promulgación de leyes que garantizaran su control gubernamental y a la restricción de su presupuesto. Ante la dificultad de doblegar a las universidades autónomas, se crea un sistema paralelo de inferior calidad de universidades “experimentales”, sin docentes formados, ni planta física, ni políticas de desarrollo; sin financiamiento y con autoridades designadas por los partidos Acción Democrática y Copei, que no respondían a los intereses institucionales ni a los del país. En estos últimos 14 años, las críticas fundamentales a las universidades son que no están al servicio del desarrollo socialista sino capitalista del país, que son un Estado dentro del Estado y que no administran los recursos financieros con eficiencia y transparencia. Estas ideas han llevado al hostigamiento de las instituciones con grupos juveniles de actuación impune, a promulgar leyes y normas para lograr su control gubernamental y a la restricción financiera. Como el sector universitario ha sido difícil de controlar, se crea un sistema paralelo de inferior calidad de instituciones “bolivarianas” (universidades, misiones, programas nacionales de formación, aldeas universitarias), sin docentes preparados, sin planta física, sin financiamiento ni políticas de desarrollo y autoridades nombradas por el aparato gubernamental, que no responden a los intereses del país ni de las instituciones.
Las similitudes son más que evidentes. Ni quienes gobiernan ni quienes gobernaron están interesados en tener universidades de calidad, que desarrollen investigación científica al más alto nivel posible, ni que forme los profesionales y académicos necesarios para dejar el subdesarrollo, pues no se han planteado este último objetivo. Esa obtusa, ciega y renegada dirección de los últimos 55 años nos ha mantenido en el subdesarrollo, a través de una economía rentista que exporta sólo materia prima (combustible fósil) y del abandono del desarrollo petroquímico y de químicos orgánicos y del resto de la producción industrial nacional. Tampoco ha sido su prioridad el progreso educativo, que permita abandonar la ignorancia e incapacidad actual y el desempeño de empleos calificados, permanentes, sustentables y bien remunerados.

Gobiernos de esta naturaleza se preocupan aún menos por la educación superior, lo que explica el abandono y el deterioro habido, interrumpido sólo por períodos breves en algunas instituciones por gestiones particulares, sin relación con las políticas educativas del gobierno. Las realizaciones educativas habidas han sido las mínimas necesarias para sostenernos como nación y han respondido a presiones del capital nacional e internacional, que para garantizar su proceso de acumulación requiere de cierto desarrollo de la organización social. Mientras, los gobiernos trabajan para mantenerse en el poder, lo que significa de 1958 para acá ganar elecciones. Ésta ha sido la única motivación: ganar elecciones para gobernar y gobernar para ganar elecciones y seguir gobernando. El interés de la patria y del pueblo, aunque se cacaree, nunca ha existido en la realidad.
Autocrítica universitaria
En 1967, el reglamente ilegal de Leoni asestó un duro golpe a la autonomía y a la academia universitaria. Mientras la autonomía fue defendida fogosamente, los cambios académicos incorporados en el reglamento se establecieron sin real oposición de la universidad. En 1970, Caldera reforma la Ley de Universidades y completa la tarea del gobierno adeco. Aparte de varios cambios organizativos del cogobierno, que persiguieron facilitar la toma de la institución por autoridades ligadas a los grandes partidos, la nueva normativa derogó el requisito del doctorado para ser profesor asociado y para ser autoridad universitaria. Este cambio estimuló el desarrollo desenfrenado del facilismo, que llevó a las instituciones hasta donde ahora se encuentran.
No ser doctor para ser autoridad permitió que docentes sin formación como investigadores científicos y situados en los primeros niveles del escalafón accedieran a los cargos de autoridades con la producción consiguiente de un daño grave de la academia. La universidad pasó a ser tratada como un organismo cualquiera, cuando en la realidad es una institución muy especial, y sus prioridades dejaron de ser la investigación científica y la teorización, la docencia de pre y postgrado, las bibliotecas, las aulas y laboratorios, para ser el transporte estudiantil, el comedor, el servicio médico de los trabajadores o el seguro de los profesores. Ascender a los altos niveles del escalafón sin ser un investigador niega la esencia de la universidad contemporánea como casa productora y difusora de conocimientos. Pero, además, sirvió para rebajar a las universidades y permitir que gente no capacitada ni apta ingresara, ascendiera e incluso llegara a controlarla.
La universidad venezolana, en lugar de utilizar su autonomía para resistir este embate mediocrizante, se adaptó a los cambios pues significaban un menor esfuerzo institucional y facilitaban la obtención de elevadas posiciones por grupos docentes ajenos a la excelencia. El relajamiento de la disciplina de trabajo fue general y se extendió a los trabajadores y, por supuesto, al estudiantado. Se desató entonces una política interna para facilitar objetivos bastardos. Se decretó que las tesis de grado aprobadas se podían usar para ascender en el escalafón, manejando la academia como una venta de detergentes (dos por el precio de uno). El trabajo original de investigación para el ascenso devino en cualquier cosa distinta de la exigida, se eliminó la obligatoriedad del ascenso hasta la categoría de asociado y el concurso de oposición público dejó de ser la única forma de ingreso, creándose un nivel ilegal de docentes contratados por años, llamados cínicamente temporales.
Otras consecuencias generadas y que han profundizado el deterioro académico son el “pedagogismo”, que sustituye las deficiencias y limitaciones en la creación intelectual con una exagerada incorporación de labores docentes en pregrado y postgrado, sobre todo en maestrías y doctorados; las jubilaciones tempranas de su personal, los años sabáticos para la recreación y el descanso, el ingreso de los hijos de profesores, empleados y obreros sin cumplir con los requisitos generales de ingreso; en síntesis, una pérdida de la calidad académica institucional, que sólo se mantiene en pequeños grupos y equipos de investigación de muy alto nivel, que sobreviven en medio del deterioro, la politiquería, la corrupción y la toma mafiosa del control institucional. Se perdió el concepto de institución de excelencia donde no caben los profesores y estudiantes “regulares”. Dejó de ser instrumento para la independencia y la soberanía de la nación.
El advenimiento del “socialismo del siglo XXI” acentuó toda esta distorsión y degeneración interna y la extendió a sus universidades y a aquéllas bajo su control. Basado en ideologizaciones y prejuicios absurdos, propios de fanáticos ignorantes, se desprecia explícitamente el conocimiento científico y la formación académica por ser “valores burgueses” de una “sociedad decadente”. La exclusión estudiantil, que se oculta sigue ocurriendo, es combatida mediante el ingreso indiscriminado sin tener en cuenta aptitudes ni conocimientos. Se compensa con grados académicos a los excluidos del pasado, sin la exigencia del esfuerzo individual imprescindible. Sin duda, las universidades llamadas bolivarianas están en condiciones peores que el resto del sistema y una mayoría estudiantil continúa recibiendo el trato de venezolanos de segunda.
El concepto de investigación científica se ha hecho tan elástico, que coloca cualquier actividad usual como tal, en el mismo nivel que la investigación sobre la relatividad o la física de partículas, el trabajo en el genoma humano, las propiedades del grafeno, la energía de fusión, la teleportación, la cibernética o cualquier otra área de punta del conocimiento universal. La “revolución” ha completado los planes de degradación de la universidad venezolana iniciados durante el bipartidismo hace 46 años. Con la excusa de la democratización se ha alterado la composición de la comunidad universitaria en forma inconstitucional, incorporando en la misma a quienes por sus actividades son ajenos a la academia y defienden intereses contrarios a la misma. Se confunde deliberadamente democracia política con meritocracia académica, ignorando que las jerarquías en las sociedades de conocimiento se miden por el dominio que se tenga de éste y no por los votos de amigos y correligionarios.
Retos de las universidades nacionales
La universidad venezolana dejó de servir a las ciencias, al acervo cultural de la humanidad y a la sociedad. No es que sea inútil, ni que no se pueda recuperar, sino que sus aportes son mínimos y producto de esfuerzos individuales y no institucionales. Sus comunidades, en un esfuerzo sostenido junto con el gobierno, tienen que enfrentar sus limitaciones, distorsiones y vicios, comenzando por tener conciencia de los mismos y de la necesidad de superarlos. Se requiere una nueva ética universitaria que erradique el facilismo, retome la calidad académica como fundamental en el quehacer universitario, privilegie el desarrollo de la creación de conocimientos, garantice la equidad en la selección y prosecución estudiantil y termine con los chocantes privilegios existentes, además de erradicar los negociados nacidos alrededor del ingreso fraudulento; reduzca su enorme e ineficiente burocracia administrativa, la cual numéricamente es el doble de lo que debería.
La dirección universitaria debe ser ejercida por los mejores académicos y no como ocurre actualmente en la mayoría de las instituciones. Las funciones concentradas en el Consejo Universitario deben ser distribuidas entre otros cuerpos colegiados. Debe instituirse la no reelección inmediata de quienes se desempeñen en un período dado. Hay que restaurar los requisitos académicos del pasado y agregar nuevos, desarrollar la carrera académica de forma más exigente, hacer crecer los postgrados pero sobre todo los doctorados, formar la generación de relevo y revisar el pregrado para eliminar los contenidos superfluos, reducir casi todas las licenciaturas a 4 años, incorporar el ejercicio profesional al final del pregrado en los programas profesionales y dejar las tesis de grado para las carreras básicas en las facultades de ciencias y humanidades.
La autonomía hay que ejercerla en forma responsable. La democracia no debe entenderse como la democracia política, pues el dominio del conocimiento es vital en las sociedades basadas en éste; sus autoridades no son similares a los gobernantes por elección popular, pues su mando reside en el auctoritas que poseen y no en los votos obtenidos. El presupuesto debe administrarse eficiente y transparentemente y debe cubrir las necesidades. Las diferencias entre los universitarios no deben considerarse contradicciones de clase, ni existe explotación al interior de sus comunidades. El gobierno debe revisar sus discursos y leyes, pues muchos parten de la ignorancia y de ideologizaciones absurdas de quienes los redactaron. Debería entender que la universidad venezolana está a sólo 8 años de alcanzar sus dos siglos de vida, siendo de las instituciones más viejas existentes en el país.
A lo largo de su vida, la universidad resistió las inconstancias de la Corona española, la cruenta lucha de la independencia, los despojos de Guzmán Blanco, las montoneras del siglo XIX, la clausura impuesta por Gómez, el cierre de Pérez Jiménez, los atentados de la democracia bipartidista y el desamor de la revolución bolivariana. Y sigue en pie. Deteriorada, golpeada, autoagredida, con su comunidad fracturada, pero en pie. Y en pie seguirá muchos años después de éste y varios otros gobiernos, que en algún momento se mostraron arrogantes y se pensaron eternos.
*Profesor Titular (UCV), Ph. D. (Universidad de Cambridge), ex Presidente de la APUCV y ex Rector de la UCV
Luis Fuenmayor Toro*
Revista SIC 758